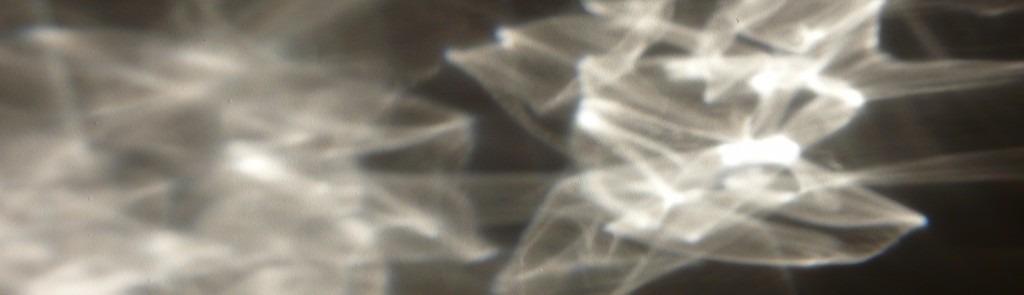Pluja
Havia plogut deu minuts escassos. El temps necessari per embrutar la roba estesa i prou.
La Clara va pujar al terrat, no pas per comprovar si la roba era eixuta o s’havia mullat gaire, si no per sentir una mica aquella olor característica que el terra deixa anar quan plou. En sortir de la penombra de l’escala, un sol enlluernador la va deixar uns segons mig cega.
Feia poc que el Gabriel havia tornat al poble. Els seus fills creien que la recuperació seria més ràpida en un entorn tranquil i conegut. Ell pensava que l’haurien hagut de deixar allà de bon principi i no pas endur-se’l com si fos un objecte, quinze dies cadascun a casa seva. Va sentir el so de les gotes de pluja repicant breument el vidre de les finestres. Després va sentir el soroll de la porta de ferro del terrat dels veïns. Va imaginar-se la Filomena sortint esvalotada a recollir els llençols i la roba de feina de l’Emili. Però segurament eren imaginacions, perquè aquella casa queia a trossos de feia temps i la Filomena i L’Emili havien mort quasi trenta anys enrera, quan ell era jove encara i els seus propis fills, uns marrecs carregats de mocs.
La Clara es va atansar al mur del terrat, per mirar al no-res, només deixant-se acaronar per l’aire suau i humit que la pluja havia deixat. Llavors el va veure. Un home d’uns cinquanta anys la mirava des de la finestra dels veïns. Portava ulleres de sol dintre de casa i ella va pensar que era un excèntric d’aquells vinguts de ciutat que es pensen que el món s’acaba i que no pot anar al carrer sense protecció cent perquè et desintegres a l’instant.
El Gabriel es va aixecar de la butaca i, topant amb la taula, les cadires i el llum de peu, va aconseguir arribar a la finestra. Ho veia tot borrós encara, però, així i tot, va esbrinar una figura al terrat de la Filomena. Ell no creia en fantasmes, només podia ser la neta. El cor li bategà fort al pit.
La Clara s’hi va fixar bé. Que no era el fill dels veïns? Com es deia… Gabriel! Sí, sí que ho era, el seu primer amor. Sempre el mirava d’amagat rere les cortines del balcó. Ella devia tenir quinze anys quan ell s’hi va casar amb una noia de ciutat i va marxar del poble. Va plorar dues nits senceres. Després el va oblidar, la vida la va portar molt lluny d’aquella petita casa. Qui ho havia de dir, acabada d’arribar, trobar-se’l just on ella el recordava llegint tota la tarda, al costat de la finestra.
«Tranquil·litza’t, Gabriel, que ja no tens edat per aquestes coses.»
Sempre li havia agradat la neta dels veïns, es passava les tardes senceres llegint, moltes vegades se li feia fosc i tot, al costat d’aquella mateixa finestra on era ara. Tot perquè li feia gràcia descobrir-la a l’altre costat del carrer, darrere les cortines, espiant-lo. Però ella era petita, una nena encara. I ell ja sortia de festa amb els amics als altres pobles. Va conèixer la Rosa i… bé, la vida canvia en un tres i no res. Quants anys devia tenir llavors? I ara, quants en deu tenir?
«I si baixo i li pico a la porta i li demano que fa aquí? Va, no siguis descarada.»
Ves, que hi havia de fer ella, dels motius que l’han portat de nou al poble. Tampoc li venia gaire de gust explicar-li els seus, de motius. Una mort mai ve de gust explicar-la. Començava a fer molta calor allà fora, i la Clara girà cua cap al forat de la porta, fosc i fresc. Es va girar just abans de tancar-la, i estirant el coll va veure la finestra buida. Pot ser no, que no ho era el Gabriel. Potser li havia tocat massa el sol i s’hi imaginava coses.
Va baixar com va poder, agafant-se amb força a la barana de l’escala, per no caure i per frenar la impaciència. Ara estava ben enfadat amb els seus fills, mira que fer-lo marxar del poble tant de temps. Avançant a les palpentes va arribar fins a la porta del carrer i, oblidant les recomanacions de l’oftalmòleg, la va obrir de bat a bat, endinsant-se a la llum cegadora del migdia. Se sentia com si tingués vint anys de nou, plantat al davant la senzilla porta de fusta de la Filomena. Va buscar amb les mans l’armella i la va fer repicar dos cops, com quan era jove i l’excusa de demanar uns quants ous perquè la mare fes un pa de pessic, li servia per colar-se a la cuina on era ella.
No s’ho podia creure. Era de veritat el Gabriel, amb uns quants anys més, és clar, però encara guapo. Molt guapo. Amb aquelles ulleres fosques i la barba sense afaitar, semblava un model de revista. Ella anava amb un vestit senzill i els cabells recollits de mala manera, en canvi, ell era elegant tot i no anar arreglat.
— Fas la mateixa veu. No has canviat gens.
Li va dir ell. I ella va sentir com una escalfor sobtada li pujava amunt per tot el cos fins a la cara. La va acotar instintivament per dissimular la vermellor que es notava a les galtes, i el va convidar a passar.
Fins al moment, se n’havia sortit força bé. La Clara no li va demanar perquè no es treia les ulleres de sol dins la casa. Hauria estat dramàtic admetre que ja quasi no s’hi veia, a pesar de l’última cirurgia. Els seus ulls havien envellit molt més que no pas ell, però es resistia estoicament al suggeriment del metge i al prec insistent dels seus fills, de portar un bastó blanc. Allà al poble s’ho coneixia tot; els carrerons per passejar, els camps del voltant, la plaça major amb els seus arcs i el bar del Manolo. Per aquest motiu es va emprenyar tant quan els seus fills van decidir que no podia continuar vivint sol. No s’havia mogut d’aquell carrer, d’aquella casa, d’aquella finestra, des que va tornar després de perdre a la Rosa, feia ja deu anys. Tot aquest temps, ara ho veia clar, quina ironia, l’esperava a ella.
No tenia gaires coses per oferir, li va explicar que tot just feia dos dies que hi era a la casa de la iaia i no havia tingut temps d’anar a la botiga per omplir la nevera.
— Però tinc aigua freda. T’agrada?
Va treure un got de l’armariet i una ampolla de vidre de la nevera. El va col·locar per davant d’ell, sobre la taula i va omplir-lo a poc a poc, mentre se’l mirava. Llavors se n’adonà. Els ulls del Gabriel s’intuïen darrere el vidre fosc de les ulleres, i semblaven perduts a l’infinit.
Eren tots dos a la cuina, xerrant de petiteses: encara m’agraden les cireres; ja no llegeixo gaire; ho sabies, que eren meus, els collarets de margarides? Sí, els trobava sempre a l’ampit de la finestra; crec que ara no sabria fer-ne; no, no he après mai a ballar, tinc dos peus esquerres. I, de cop i volta, va tornar a ploure. La Clara es va aixecar i va obrir la finestra, deixant anar un sospir de complaença. Aquesta vegada plovia amb força, el cel es va fer fosc en un moment. Es va girar cap a ell i el va trobar mirant-la, com si de veritat la pogués veure. Va tornar a posar-se vermella i ell somrigué.
— T’ha agradat sempre avergonyir-me…
— No sé pas de què.
— Sí que ho saps.
El Gabriel la veia com si fos abans i ell no tingués aquell núvol als ulls. La mirava moure’s per la cuina, traient una paella, uns ous, l’oli i un tros de pa. Llavors van començar a parlar de coses grans, que les petites ja les havien dit totes, o gairebé totes. Els fills d’ell, el desamor d’ella, la mort de l’esposa, la filla d’ella, els casaments dels fills, la separació del marit, el primer net. Van sopar junts, com si tota la vida ho haguessin fet, com si tota la vida no hagués passat en una tarda. La Clara li va agafar la mà i el va portar escales amunt, cap al terrat. Allà ell no va poder-se aguantar i la va abraçar.
— T’he de dir una cosa. Jo…
— Ja ho sé. No cal dir-ho.
— Ja ho saps? El què? Què t’estimo? Que fa deu anys que t’espero?
A la Clara se li escaparen un parell de llàgrimes, no va poder-ho evitar. Ell devia notar la seva cara humida i va buscar-li els ulls amb la boca. Després ella el va besar als llavis i un calfred la va fer estremir. Varen estar allà abraçats una bona estona, fins que el cos se li va fer aigua i va necessitar que algú, que el Gabriel, la contingués. Van arribar al llit, ell agafat de la mà d’ella, tot i que no feia falta que el guiés. Les seves mans eren expertes a obrir-se pas a les penombres. Després de fer l’amor, ella li va explicar que havia tornat a aquella casa per superar una mort, la de la filla, i que potser ara se n’estava aprofitant d’ell. Ell li acaronà els cabells i murmurà un «tant se val». I a la matinada, va marxar la pluja.
***
— Ja torna a somiar. Entens què diu?
— Clara. Tota l’estona repeteix aquest nom.
El Biel s’acosta al llit del pare i li col·loca bé el cobrellit. S’entreté més del compte, el mira intrigat i també una mica, perquè no admetre-ho, molest. Qui deu ser aquesta Clara? Per què sempre que plovia, el seu pare requeia i acabava tenint una crisi? Després de cada episodi, el seu pare estava més lluny d’ells. Tampoc era tan gran, encara no tenia setanta anys, però des que es va quedar cec del tot i ells van anar a buscar-lo al poble, havia perdut el nord.
— No l’hauríem hagut de deixar tant de temps allà sol.
— Estava bé, i és el que ell volia.
— La casa estava feta un desastre, Marc. I ell també. No te’n recordes o què? No es banyava de feia setmanes!
— Sí, però mira’l ara, desvarieja cada vegada més.
Tots dos el van mirar a l’hora. Es va fer un silenci llarg. El Gabriel es va remoure al llit i va obrir els ulls, com si busqués a algú. Llavors els va mirar a tots dos, com si els veiés de veritat.
— On és la Clara? Per què no me la deixeu veure? Vull tornar a casa meva, si torna la Clara i no m’hi troba, potser marxarà per sempre.
— Papa, qui és la Clara?
— Com que qui és la Clara? Doncs la meva Clara. Mira-la, ara arriba. Que n’ets de bonica, Clara i que suaus són les teves mans. Puc venir amb tu, ara?
***
El Biel ha tornat al poble del seu pare per tancar la casa definitivament. Dona una última ullada a la sala on passava la major part del dia. Sempre que anaven a veure’l, els preguntava que hi veien per la finestra. Ara ell es demana què desitjava veure el seu pare per aquella finestra. S’hi va acostar i va tornar a mirar la casa veïna, mig derruïda. Que ell recordés, mai hi havia viscut ningú. Obre les fulles de la finestra i tanca els porticons. Comença a ploure. Bé, ja és l’hora de marxar.
Fi.
Holly en català
Extraños
—¿Sí?
Descolgó el teléfono y, aunque no era habitual en ella, contestó con apatía. A aquella hora de la noche solo podía tratarse de algún teleoperador ofreciéndole la oferta del siglo si cambiaba de compañía telefónica. Los segundos de silencio que siguieron a su lacónico “sí” acabaron de confirmárselo. Estaba a punto de colgar cuando una voz sonó en el auricular. Volvió a acercárselo a la oreja y esperó a que la persona al otro lado repitiera lo que hubiera dicho. Después de unos segundos más de silenciosa espera, empezó a arrepentirse de continuar al aparato. Lanzó un ruidoso suspiro en forma de ultimátum.
—Sé que no son horas… —dijo una voz masculina al otro lado.
De nuevo, silencio. Pensó que, para ser alguien que debía vender un producto, le faltaba cuerda y tenía poco espíritu comercial. A no ser que su línea estuviera sufriendo cortes intermitentes y el hombre hablara precisamente durante ellos.
—Las diez y veinte —, contestó ella —más o menos.
Y volvió a mantenerse a la espera, escuchando atentamente los sonidos al otro lado. Le pareció que la persona cogía aire, como si necesitara valor para decir lo que fuera. Tal vez era un joven novato y no dominara aún las técnicas de márquetin. Se apartó el auricular de la oreja para observarlo. Ese gesto no iba a hacer que el hombre reaccionara, evidentemente, ni le permitía verlo al otro extremo de la línea. Fue más una forma de reflexión propia, de preguntarse por qué no había colgado aún.
—Seguro que estás a punto de ir a dormir.
Otra pausa de varios segundos vacíos.
—¿A las diez? —Preguntó ella, en un intento de acortarlos, sin éxito.
—Te llamo en otro momento. —Dijo por fin el hombre.
—Es pronto para ir a la cama.
Se apresuró a decir, temiendo que, después de toda la espera, el joven la dejara con la palabra en la boca. Había conseguido que su interlocutor no colgara, pero no arrancarlo del mutismo después de sus respuestas. Durante esos silencios, ella elucubraba sobre lo que iba a venderle. Tal vez fuera una nueva técnica de venta, porque se sorprendió pensando que le compraría lo que fuera con tal de escucharlo hablar del tirón más de tres frases seguidas. Recurrió de nuevo al suspiro acucioso.
—La verdad es… —Dijo él—. No esperaba que respondieras mi llamada.
¿Bromeaba? El cometido de esas llamadas comerciales era promocionar lo que fuera que promocionaran, a parte de molestar intrínsecamente, y para que eso se diera, la persona debía contestar a esa llamada. ¿De qué hablaba ese tipo?
—Si te soy sincera, también me asombro de haber descolgado el teléfono.
El hombre hizo una pausa mucho más larga y ella acabó de decidir en ese momento a continuar con aquella situación absurda hasta el final, mientras lo escuchaba respirar y se lo imaginaba dudando si continuar la conversación o cortar la comunicación él mismo. Por eso, cuando lo escuchó hablar de nuevo, se medio sonrió.
—Creo que no eres la persona con la que quiero hablar. Quería —. Se corrigió — Siento haberte molestado tan tarde. De todas formas, gracias por escucharme.
—¿Perdón? — Se apresuró a decir, por si él colgaba —. ¿Vas a dejarme con la intriga? ¿Qué vendes? Después de todo, y ya que estaba dispuesta a comprarte cualquier cosa, merezco que sueltes tu falca publicitaria —. Suavizó su tono de voz, para no parecer molesta, no quería terminar aquella llamada con esa sensación de capitulación —. ¿Sabes? Así no pensaría que he estado perdiendo el tiempo, aquí, con el auricular pegado a la oreja, intentando adivinar de qué compañía telefónica eras o si vendías seguros de vida o aparatos de osmosis para el grifo de la cocina.
Lo escuchó reír de forma breve y contenida. Y otra vez el silencio ocupó la línea. Sintió que, si no quería quedarse sin respuestas a sus dudas, debía ser ella quien llevara el peso de la conversación. Así que antes de que su interlocutor tuviera la tentación de colgar, siguió hablando.
—Realmente, no puedo aceptar tu agradecimiento. Apenas si has hablado.
Ahora fue ella la que pausó su charla, aguzando el oído, en busca de posibles ruidos que la ayudaran a adivinar si el hombre también sentía la curiosidad, al igual que ella, de saber con quién hablaba. O si, por el contrario, ese error se estaba convirtiendo en algo molesto.
—Imagino que si has llamado a alguien del cual no esperas una respuesta, es por un motivo importante. De otra forma no hubieras marcado su número —. Continuó —. Por cierto ¿a qué número llamabas?
El hombre siguió con su costumbre de pensar las frases varios segundos y, al cabo de un tiempo, fue pronunciando una por una las cifras de su número telefónico. Eso sí que era raro. Tal vez hubiera pertenecido con anterioridad a la persona que él esperaba encontrar. Aunque ella tenía el mismo desde hacía casi veinte años, cuando compró el piso y se independizó. Eso significaba que él no se había puesto en contacto en mucho tiempo con esa persona, lo cual hacía aún más importante el motivo de la llamada. Después de pensarlo apresuradamente dos segundos, le lanzó lo que ella suponía que sería un cable. Algo a lo que él pudiera agarrarse si tenía necesidad.
—Esto te va a sonar raro, pero… Suéltalo. Sea lo que sea. Ya has dado el paso para hablar con esa persona, ahora sigue pensando que yo soy ella.
Se habría sorprendido si él no hubiera dudado y tardado un tiempo en contestar.
—¿Aunque eso suponga ser culpable?
—¿He matado a alguien? ¿Vendrá a por mí la policía? Entonces dame tiempo a preparar una mochila.
—Me mataste a mí.
Ahora fue ella la que guardó silencio mientras buscaba una respuesta. Era evidente que no se trataba de algo dicho al azar. Seguramente él se sintiera como si la persona a la cual llamó lo hubiera matado, tal vez emocionalmente. O quizá lo hubiera agredido físicamente en el pasado. Pero… ¿y si no era así? ¿Y si se trataba del presente? Igual le habían dado mal el número de teléfono y en realidad el hombre quisiera comunicarse con alguien que lo había herido, de cualquier forma, hacía dos días.
—¿Cuándo? —Le preguntó ella, por salir de dudas.
—En la universidad.
—Dónde no, cuándo.
—Es un lugar y un momento.
—Tienes razón. ¿Te dolió mucho?
—Es una pregunta extraña…
—Toda la conversación lo es, no me seas remilgado a estas alturas.
—Mucho —. Él hombre respiró profundamente y soltó el aire, ruidoso —. Aún me duele.
—Entiendo. ¿Quieres una disculpa o necesitas un por qué?
—No creo que te perdone nunca, así que es absurdo saber los motivos —. Dijo taxativo.
Guardaron silencio los dos.
Ahora sí que estaba totalmente intrigada por esa persona. ¿Cuál podría ser la razón de llamar a quien te ha hecho daño si no quieres pedir explicaciones y tampoco estás dispuesto a perdonar?
—Entonces… ¿Quieres saber si me arrepiento? —Se aventuró a preguntar ella.
—Quiero saber si te va bien —. Contestó tan rápido que la dejó confundida.
—Si me va bien… —Se tomó un par de minutos y cuando habló de nuevo ya tenía una historia en su cabeza que, pensó, tal vez la ayudara a salvarlo—. No debería importarte, recuerda que te he matado ya una vez, no me costaría volver a hacerlo. De todas formas, voy a contarte como estoy. ¿Te importa si me sirvo un vino primero? Tardaré cinco minutos.
—En absoluto. Puedo esperarte… un poco más.
Ahora fue ella la que contuvo la risa. Apoyó el auricular en la mesa, al lado del teléfono, y caminó hasta la cocina, descalza. El reloj colgado en la pared le mostró que ya eran más de las once. Descorchó un vino tinto, sacó una copa del armario, la llenó y se la acercó a la nariz. En un rato estaría perfecto. Se volvió al sofá, donde volvió a sentarse con las piernas encogidas. Llevó de nuevo el auricular a su oreja y mientras mecía la copa, retomó la conversación.
—¿Sabes? Todo depende…
Holly
Nada
Nada es redonda.
Se choca y rebota contra las paredes cuadradas en la casa vacía.
Nada es incolora.
Ni se ve en las sombras ni en la luz del día.
Nada es de agua.
En invierno pesa. Se eleva en verano. Se pierde en la lluvia
y se esconde en la niebla.
Nada huele a nada.
No se nota en el humo de la casa quemada, ni se nota en el aire que pasa entre las ramas.
Nada sabe a nada.
No la notas en la flor de nata ni en la espuma de las olas saladas.
Nada no habla.
No sabe de música. Es muda de risas y de palabras.
Nada es pequeña.
Cabe en un bolsillo, en una antigua cajita, en un puño cerrado y en un pañuelo arrugado.
Nada es enorme.
Ocupa los días y las semanas. Llena la cama y se derrama.
No tiene prisa, pero no para. Es intangible, pero se palpa.
La nada.
Holly
36 fotos para un fin de semana
4-4A
Richi corre detrás de Félix; lleva la camiseta enrollada por debajo de las axilas y el pantalón de sarga doblado hasta la ingle. Aún así, no consigue sobrepasar a su amigo. Hace rato que han dejado atrás a Manu, el más pequeño de los tres.
Esa mañana habían quedado a eso de las diez, para que no les pillara la solana en el camino, en la puerta de Félix, que es el que tiene la casa con entrada grande. Dejaron las bicis en el fresco del portal y subieron hasta el segundo, donde la madre de su amigo les tenía preparados unos bocatas de longaniza y una naranja para cada uno. Luego los tres le dieron un beso al despedirse y ella, después de ajustar la gorra a su hijo, les dijo que tuvieran cuidado y no volvieran tarde.
Primero pedalearon despacio por las callejuelas del pueblo, sorteando vecinos y algún que otro coche aparcado. En cuanto vieron los primeros huertos se metieron por el camino de tierra serpenteante, uno detrás de otro, hasta llegar a la ribera del río. Ahí hicieron la primera parada. Richi sacó un par de gominolas de la bolsa que llevaba colgada del manillar y se metió una en la boca. Luego ofreció la bolsa a Manu y después a Félix. A Manu le gustaban más los gusanitos y Félix solía cogerlos para chinchar, por eso en la primera tanda le daba antes a Manu. Luego pasaron un rato escogiendo piedras: tenían que ser planas y de distinto color. Cuando se acabaron las golosinas, utilizaron la bolsa para guardarlas. Richi la volvió a colgar del manillar y reanudaron la expedición.
La siguiente parada fue en un arco del puente viejo, el que queda al descubierto en verano cuando baja el nivel del río. Dejaron las bicis apoyadas en la primera pilastra y haciendo equilibrios de piedra en piedra por el lecho, se sentaron en el machón central. Allí pasaron buena parte de la mañana, contando aves. Si pasaban más patos, ganaba Félix; si pasaban más gallinetas, Richi. Manu volvió a insistir en contar peces a la próxima, ya que en realidad, había más colmillejas que otra cosa. En resumidas, acabó ganando otra vez Félix, así que sería él de nuevo el primero en saltar a la poza cuando llegaran.
Luego volvieron a pedalear por el camino de la ribera hasta donde se perdían de vista las casas. Se apearon y el resto de trecho lo hicieron empujando las bicis por medio del bosque. Escuchaban el ruido del agua cayendo de la “piedra redonda”, como la llamaban ellos, y el saber que andaban cerca les apremió a seguir, anticipando el placer que se avecinaba. En cuanto vieron el salto de agua abandonaron las bicicletas, se quitaron las deportivas y la ropa a tirones, acercándose a la pequeña pared de roca a saltitos apresurados. Los tres aguantaron la respiración y metieron la tripa hacia dentro cuando traspasaron el caudal helado del riachuelo para entrar en la hendidura que quedaba en la roca por detrás del salto. A Manu se le pusieron los labios azules y le castañetearon los dientes, como siempre. Cuando ya no aguantaron más las ganas de hacer pis, se bajaron los calzoncillos y orinaron a la cascada que les caía por delante.
Ese momento fue el que marcó el meridiano de su aventura.
Después de salir ateridos del frío, se sentaron en un claro al sol con los bocadillos. La madre de Richi le había metido un refresco de cola grande en la bolsa y los tres fueron pasándose la botella hasta que la acabaron. Con las energías repuestas, se encaramaron a lo alto de la “piedra redonda”. En esa otra parte del río el agua era menos profunda, pero corría más veloz hasta precipitarse en la poza. Buscaron troncos secos, ramas tronchadas y cualquier cosa que les fuera útil para su propósito: construir una pequeña balsa. Una vez hecha, colocaron las naranjas a modo de pasajeros y la lanzaron por “los rápidos”.
— ¡Cataratas del Niágara abajo! —Vocearon los tres a la vez.
Se asomaron a la poza expectantes y cuando los restos de la improvisada embarcación emergieron de las profundidades, levantaron los brazos victoriosos, lanzando gritos de júbilo. Tocaba disfrutar de la recompensa por ganar el recuento de patos y Félix se lanzó el primero a la poza, rescatando su naranja. Los otros dos contaron hasta tres y se tiraron en bomba a la vez. La naranja de Richi desapareció enredada entre los juncos y acabaron compartiendo entre los tres, las que se salvaron del “naufragio”. Luego rodearon la poza hasta llegar a una orilla más amplia y calma. Richi le pasó la bolsa con las piedras a su amigo, que escogió una redonda y plana, del tamaño de una nuez y de color rosado. Era perfecta. La lanzó contra la superficie del agua con un gesto magistral y contó cinco círculos hasta que desapareció en el fondo. A partir de ese momento, jugaron a las cabrillas hasta que no les quedaron piedras en la bolsa. En eso, Richi era el mejor. Contó siete círculos en una de las tiradas y ganó.
Se acercaba la hora de volver a casa pero a Félix le parecía que debían desempatar en alguna competición, ya que uno había ganado con las aves y otro con las cabrillas. Manu decía que él no había ganado en nada pero le daba igual, que a ver si iban a llegar tarde y los castigaban sin salir más en todas las vacaciones, que justo empezaban.
— Nos da tiempo a una carrera —. Dijo Félix.
Desandaron el camino, arrastrando las bicis, hasta llegar al campo de trigo del señor Pascual, que les tenía dicho que no corrieran por el cuando estaba apunto para la siega. En la linde del campo soltaron las bicicletas otra vez. Richi se subió las perneras de los pantalones y enrolló la camiseta hacia arriba, para no encallarse con el trigo, según él. Se miraron los tres. No necesitaron señal alguna. La carrera empezó y terminó en el mismo punto después de atravesar el trigal, ida y vuelta. Ganó Félix, claro. Así se lo hizo saber a Manu cuando este llegó, un par de minutos después, con la lengua fuera. “Pero por poco”, aclaró Richi, bañado en sudor y con alguna espiga enredada en los pliegues de las perneras.
El señor Pascual había recibido una visita especial aquella tarde. Su campo de trigo era el más tardío a cosecharse, pero por esa misma razón, también era el de los granos más llenos, con espigas de un bello color dorado. La semana anterior lo habían llamado de una publicación extranjera muy conocida: querían incluir su trigal dentro de un reportaje sobre los cultivos de ese cereal en diferentes partes del planeta y esa misma tarde era cuando había quedado con el fotógrafo americano. La casa del señor Pascual quedaba un poco elevada en el terreno con respecto al campo, de tal forma que, al salir al atardecer, bajo los arcos del porche se podía disfrutar de una bonita vista de la extensión dorada de su fotogénico campo de trigo.
Los tres chicos oyeron las voces del Pascual antes de tener tiempo siquiera a recuperar el aliento después de la carrera. Volvieron a mirarse y sin necesidad de mediar palabra, se montaron en las bicis. El dueño del campo corría por el camino enarbolando una escoba de paja, que era lo primero que había pillado al verlos, después de quedar atónito por las líneas que rompían la superficie dorada de su trigal. El fotógrafo contempló divertido la escena, echó mano de su réflex y enfocó el campo, luego el camino con el hombre corriendo, escoba en mano y después buscó en su objetivo a los chicos. Subidos en las bicis, las dejaban rodar aprovechando la pendiente del terreno. El primero soltó el manillar y abrió los brazos, dejando que todo su cuerpo recibiera la brisa fresca de la tarde. Los otros dos lo imitaron seguidamente. Reían sin parar, llenos de exultante felicidad.
¡Clic!
Holly
36 fotos para un fin de semana
3-3A
Hace frío, aunque este se queda tras la vieja puerta cuando se cierra.
Marisa llegó ayer por la noche, cuando todos estaban ya en la cama. Entró con su propia llave y el ruido de la antigua cerradura la recibió en medio del silencio. La casa olía a romero y a madera antigua encerada miles de veces. A oscuras y a tientas, en cuatro pasos se plantó en la cocina. El ventanuco de la puerta que daba a los corrales iluminaba con luz de luna una esquina de la mesa. Allí dejó la bolsa y el estuche de la cámara. Vio la olla granate en el fogón y sin poder contenerse, se acercó y levantó la tapa. Un olor a pan, tomillo y ajo le rescató el apetito, le llenó los ojos de lágrimas y le apretó con fuerza el corazón. La vista se le fue a la alacena y su mano, con el gesto aprendido, sacó el tazón. Se sirvió un poco de la sopa que tantas y tantas veces le preparaba su abuelo Paco en los inviernos de su infancia. Estaba fría pero le dio igual. Sorbió despacio, tragando los tropezones de pan. No sabía igual. Dejó el cuenco en la pica de piedra, más gastada en uno de los lados, tras años de fregar y fregar en ese lugar. Subió las escaleras acompañada de los crujidos de la madera; llegando al primer piso vio la tenue luz saliendo por el resquicio de la puerta al fondo del pasillo. La ignoró y se escabulló escaleras arriba. El desván era su segunda parte favorita de la casa, después de la cocina. Allí dormía Marisa cada vez que iba al pueblo; entre trastos y baúles llenos de ropa vieja tenía su cama, con su colchón de lana y el edredón antiguo de la abuela. Se desvistió deprisa, sin prender la bombilla solitaria que colgaba del techo, y se metió bajo la pesada capa de abrigo. E, incomprensiblemente, se quedó dormida a los pocos minutos.
El frío se queda fuera, tras los cristales, junto a la niebla que se asienta en las laderas.
Marisa hace rato que está despierta, escuchando desde el calor de su cama los ruidos en la casa. Sabe que debe salir de debajo de las pesadas ropas que la cobijan, pero cierra los ojos. Su madre hace un rato que salió hacia la iglesia, sus tíos Ana y José llegaron temprano con voces quedas. Escucha la aldaba tocar dos veces, un buenos días y un nos dé Dios. Ceci, la vecina, trae unos bollos dulces de naranja que su madre ha hecho al amanecer. El olor del café llega hasta el desván y Marisa abre los ojos de nuevo, como si el hechizo proveniente de la cafetera llena de brebaje oscuro surgiera efecto. Mira a su alrededor, el desván ha despertado antes que ella con la luz pálida de la mañana que se cuela por la ventana. Se incorpora, pero recuerda que su bolsa se quedó en la cocina y no tiene ropa limpia que ponerse. Camina descalza y encogida hasta uno de los baúles, del cual saca un jersey de lana grueso de color verde oscuro y se lo pone por encima de su camiseta. Sigue buscando y encuentra un viejo pantalón de traje gris. Ya no tiene raya ni está planchado y le falta el botón, pero lo ciñe a su cintura con un cinturón de piel ajada. Los bajos se quedan medio metidos entre los bordes de las botas, que ni siquiera se ata para bajar la escalera. Todos la miran cuando entra en la cocina, pero nadie abre la boca. Su tía le pasa la mano por el brazo cuando pasa por su lado. Su tío le pone por delante una taza descascarillada, llena de café con leche y Ceci saca un bollo de la plata cubierta con un paño blanco y azul.
El frío se extiende y expande, llenando los rincones escondidos del exterior.
Marisa ha vuelto a salir de la cocina, con su bolsa y el estuche de su cámara. Pero no sube al desván. Se mete en la habitación de su abuelo y abre el armario. Colgadas de perchas desparejas cuelgan camisas azules y blancas, de rayas y a cuadros; pantalones, una chaqueta de pana marrón y un abrigo azul marino. El traje oscuro, ese que se ponía para los entierros, ya no está. En la cómoda, los cajones guardan camisetas de invierno y ropa interior. Pañuelos de hilo y de algodón. Calcetines de lana y un par de guantes por estrenar. Una caja de cartón llena de fotos. Una caja de galletas con sus pocas alhajas: el anillo de la abuela, la cadena con la medalla del sagrado corazón de Jesús, unos pendientes de perlas con hojas de oro alrededor, una pulsera sencilla de cordón que ella le regaló un verano. En la mesilla de noche, su reloj de pulsera y su anillo. Se sienta en el filo de la cama, pulcramente hecha, y ve su imagen reflejada en el espejo al otro lado de la habitación. Saca su réflex del estuche y se mira a través del objetivo. Se sostiene la mirada un buen rato, hasta que baja los brazos, guarda la cámara y sale de la habitación.
El frío pesa. Y espera. Porque no tiene prisa.
Marisa camina junto a su madre hacia el cementerio enfundada en el abrigo azul. Nota de repente la mano de su madre sujetándose a su brazo, pero no disminuyen la marcha. La misa acabó hace quince minutos y ahora todos forman parte del cortejo fúnebre detrás del ataúd. Los vecinos del pueblo se han reunido para acompañar a su abuelo un trecho de camino, lo despedirán cuando el frío suelo lo engulla y entonces, en solitario, parta hacia la noche más larga y más oscura. Ella lleva su bolsa colgada al hombro y el estuche de su cámara en la mano. Una vez delante del hoyo, ve como bajan la caja con su abuelo dentro, le echan paladas de tierra y forman un pequeño montículo. Delante de una piedra con el nombre de su abuela y ahora también el de su abuelo. Su madre seca las lágrimas de su rostro con un pañuelo que cogió prestado de la cómoda de su padre. A Marisa el corazón le late deprisa, se fija en los muros que rodean el pequeño camposanto y estira su cuello para ver por encima de ellos. Se ve el campanario y el tejado del ayuntamiento, también el de la casa más nueva y el del ambulatorio. Algo alejada, la casa de Pedro “el pellizo”, casi pegada al bosque de alcornocales y el camino que sale del pueblo. Da unos pasos hacia el muro, saca su cámara y mira por el objetivo. Deja caer los brazos a lo largo del cuerpo. No sabe si lo que ve es real o no. Ajusta velocidad y obturación, comprueba, enfoca. Su madre la llama, quiere volver a casa. Marisa vuelve a colocar su cámara en posición y piensa que a ella el muro también le había parecido demasiado alto.
¡Clic!
Holly